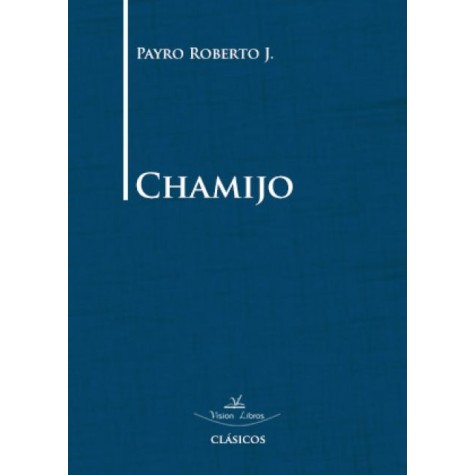- I -
Es muy interesante la historia entera del divertido y simpático bribón español Pedro Chamijo, «el falso Inca», cuyas aventuras aquende la Cordillera relatamos años ha. Así, pese al tiempo transcurrido, hoy nos entra comezón de escribir, no su segunda parte (pues harto sabido es que «nunca segundas partes fueron buenas»), sino muy al contrario, la primera, la inicial, la que en aquel entonces -quizá por falta de información- dejamos en el tintero. Y esta segunda parte de la historia de Chamijo (que es en realidad la primera), o esta primera parte (que es editorialmente la segunda) tiene por animado teatro -salvo un intermedio en la Argentina y otro en Chile- al Perú de principios del siglo XVII, el Perú de los virreyes, el Perú de las riquezas fabulosas y del perpetuo holgorio.
Chamijo, que hasta entonces (contaba a la sazón veinticinco años), después de largo vagar por aquellas tierras, entre indios cuya lengua aprendió a maravilla, y de una estancia bastante prolongada en el turbulento Potosí, había tenido que contentarse -o descontentarse- con ser simple soldado, acababa de desertar de una lejana guarnición, campo miserable, fastidioso y estrecho para sus grandes facultades. La Ciudad de los Reyes era excelente refugio de bribones y buscavidas, gracias a la turba que en ella remolineaba atraída por su riqueza y en cuyo torbellino podía disimularse maravillosamente un aventurero más. Y Chamijo estaba, por lo tanto, en Lima.
No había llegado solo. Acompañábalo una chola, con quien se unió en Potosí, muy joven y bonita, criada en una casa señorial y escapada poco antes de la de San Juan de la Penitencia, de Lima, reformatorio de menores donde se la encerró, niña aún, para corregir sus inclinaciones, desde temprano harto licenciosas.
Difícil sería averiguar -pasados ya tres siglos- el cuándo y el cómo Pedro Chamijo (andaluz huérfano de padre y madre, libre de toda traba, venido a las Indias de contrabando y desertor de una tropa que se comía los codos) se avió con las ropas de caballero que vestía y con las doblas -escasas, es verdad- que llevaba en la faltriquera. Supongamos que, al ver su despejo, su garbo, su buena cara, y sus insinuantes maneras, algún desprendido protector ocasional -en el Perú abundaban los manirrotos generosos como jugadores- quiso ayudarlo y facilitarle la entrada en la corte vicerreal, dándole dineros y vistiéndole decorosamente. Supongamos, si no, que entre la guarnición desertada, y la Ciudad de los Reyes, topó Chamijo con la oportunidad de dar un buen golpe de mano y no la dejó escapar -aunque los procederes violentos no cuadraran a su carácter, como lo demuestra su vida ulterior. O supongamos, por fin, con cierto rubor, que Carmen -la linda chola se llamaba Carmen- había compartido con él los recursos que sabría lograr por sus propios medios y méritos, sin molestar a nadie -¡al contrario!-; suposición enfadosa, pero verosímil y hasta muy probable, según lo que después se vio.
Habían llegado juntos, pero no andaban juntos, pues esto hubiera contrariado los planes que el mozo se traía. Reuníanse en público, sí (era menester que, cuando menos, se les supiese amigos); pero después de estas aparentemente fortuitas exhibiciones, cada cual tiraba para su lado: Chamijo, hacia alguno de los garitos que frecuentaban hidalgos y aventureros; ella a los paseos y las fiestas populares, o recatadamente a la posada tras de cuya reja era su lindo palmito liga de atrapar incautos.
Mudando de traje, Pedro Chamijo había mudado de nombre, y en garitos, tabernas y estrados de medio pelo hacíase llamar don Pedro Bohórquez Girón, hidalgo de nobilísima sangre, y a cada triquete se disponía a exhibir sus pergaminos, despertando alguna sospecha con tanto alardear de blasones. Parece, sin embargo, que tales pergaminos existían, sólo que su verdadero dueño fue un mancebo muerto en Potosí, a quien Chamijo heredó motu proprio y sin intervención notarial. Sea como sea, llenábasele la boca como suele decirse, con los nombres y títulos de sus derechos pasados y presentes: don Pedro Téllez Girón, conde de Ureña, duque de Osuna, grande de España de primera clase, virrey y capitán general que fue del reino de Nápoles; don Juan Téllez Girón, primogénito de éste, que le sucedió; don Pedro, su nieto, virrey y capitán general del reino de Sicilia, y otros innumerables parientes -sin que faltaran las hembras, indicio de doméstica intimidad y estrecho contacto de familia.
Estos desplantes convencían a los cándidos, cuya credulidad contagiosa fue persuadiendo a los demás, nada interesados en establecer la legítima personería de un mozo apuesto y alegre, comedido y bien pergeñado de ropas y dinero, cuyas pretensiones no le perjudicaban y que era camarada agradabilísimo. En Lima sólo se hilaba delgado con quienes podían hacer algunas sombras a las ajenas ambiciones. Con prudencia, para no matar la gallina de los huevos de oro, Pedro Chamijo o Pedro Bohórquez Girón, valíase, entretanto, de sus mañas en los garitos para conservar y aun acrecentar moderadamente su escaso peculio, y mantenerse con el decoro exterior necesario a sus fines. Otros fulleros olfatearon inmediatamente que era lobo de la misma camada, pero la lealtad profesional les hizo callar, con tanta mayor razón cuanto que no veían en el advenedizo a un competidor temible. Y los pichones nacieron para ser desplumados; no iban a quejarse de las pocas plumas que el mozo les arrancaba, y que, en aquella época fabulosa, una sola hora de trabajo de los indios en las minas podía compensar ciento y más veces.
Mientras el mancebo ensanchaba el círculo de sus bien o mal colocadas relaciones, la linda chola iba, por su parte, haciendo lo mismo, pero con más rapidez; tanto que, a poco andar, no había en Lima moza de su clase tan cortejada como ella. Y como es uso entre los miembros de esta solicitada pero no venerada cofradía, jactábase la picarona ante sus amigos accidentales, de alcanzar, si lo quisiera, elevadísima posición, con sólo seguir a un hombre destinado a ser el más rico del Perú, pues poseía el secreto de las Indias, además de conocer minas estupendas y nunca vistas, en las que no había sino bajarse para recoger una fortuna. Con bien fingida candidez, como si cometiera involuntaria indiscreción, escapábasele en estos últimos coloquios el nombre de Bohórquez, que su interlocutor retenía, según el secreto deseo de la embaucadora.