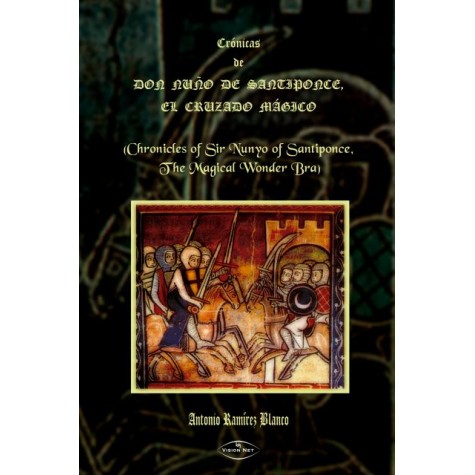Las gotas de lluvia golpeaban incesantemente el empedrado de las estrechas calles del Madrid de los Austrias, rompiendo con su repiqueteo, el silencio que aún dominaba esas primeras horas del día. El cielo parecía haber abierto el grifo y, caía tanta agua, que ni siquiera la propia lluvia lograba hacer pie. La primavera había llegado, trayendo consigo, los chaparrones que tanto bien hacen al campo, pero que convierten a la capital en un lugar intransitable, debido al frecuente caos circulatorio que originan. Llegado este punto, aprovecharé la tesitura para pedir una cálida ovación a los sucesivos alcaldes capitalinos por su buen hacer respecto a este problema. Entre la fina cortina de agua, la silueta de una joven se recortaba en el horizonte. Caminaba presurosa y buscando el amparo de los balcones y soportales de la angosta calleja. Bajo su brazo, portaba un paquete que aferraba con fuerza. La presión que ejercía sobre el mismo era tal que, su mano diestra, ya de por sí blanquecina como el resto de su piel, había adquirido la tonalidad del alabastro. La mano izquierda quedaba libre y rígida, pues era de madera, pero no de cualquier clase, no, se trataba de auténtica caoba de Ranchipur, y estaba confeccionada y firmada por un afamado panadero de la región italiana de la Liguria. La joven había perdido su apéndice al introducir su mano en el interior del vaso de la batidora, cuando la raspa de una traidora sardina, atoró las cuchillas del electrodoméstico. En ese momento se disponía a prepararse un batido de papaya y sardinas en aceite, una auténtica porquería culinaria, y más si tenemos en cuenta, que disponía en su casa de kiwis, albóndigas con tomate y caballa en aceite que resultan, a todas luces, un combinado mucho más atractivo y suculento.