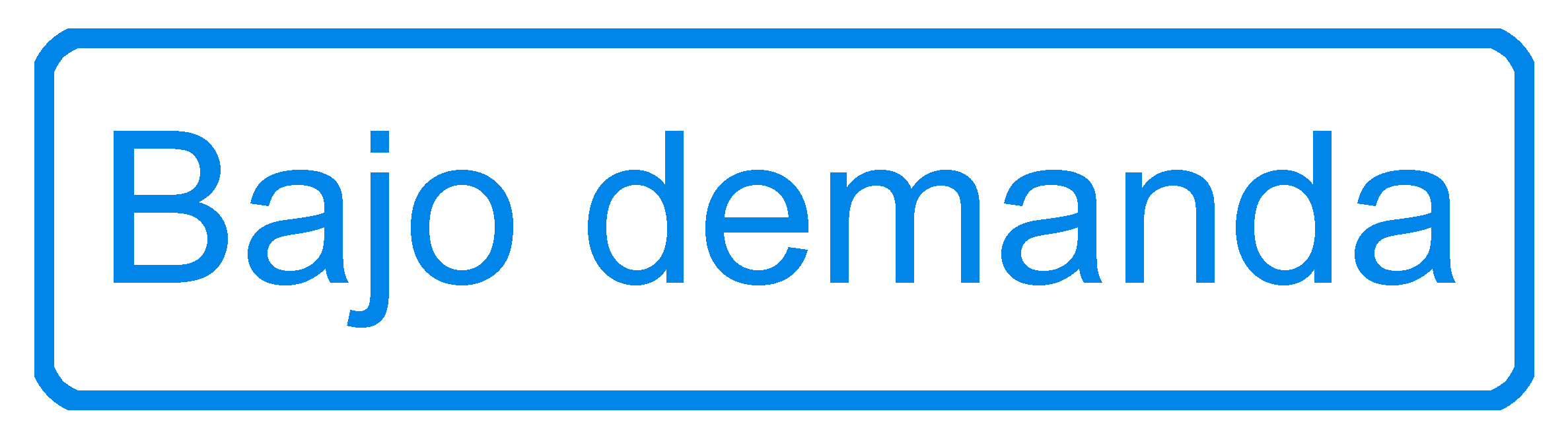Apenas tras la geografía austera del paisaje
queda la luz rota de los latidos.
Nunca imaginamos del polvo o del recuerdo
su olor a musgo,
la delgada compasión que nos queda
abocada en la memoria,
allí quedaron los nombres muertos como hojas muertas
en la sombra amarilla de uno mismo.
Aún estaban las manos vacías en aquel tiempo
buscando en los cajones de las alcobas,
quedaban inquietudes y oscuridades
entre la peste incurable de las despedidas,
los futuros días curtidos por la nieve
y por los desesperados vaivenes de la vida
aún por compartir.
Así pasó el tiempo
encadenado por ciudades terrestres,
precipitándose contra el salitre húmedo
de las libélulas,
para que no escapara el alma
en el último escombro de alguna tarde
llevándose el néctar de los que te amaron.
Y uno se pregunta si debimos volar
o sembrar el corazón en los paisajes oscuros
donde nunca florecerían los almendros.