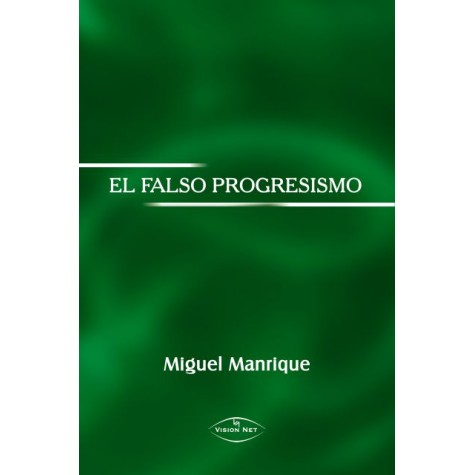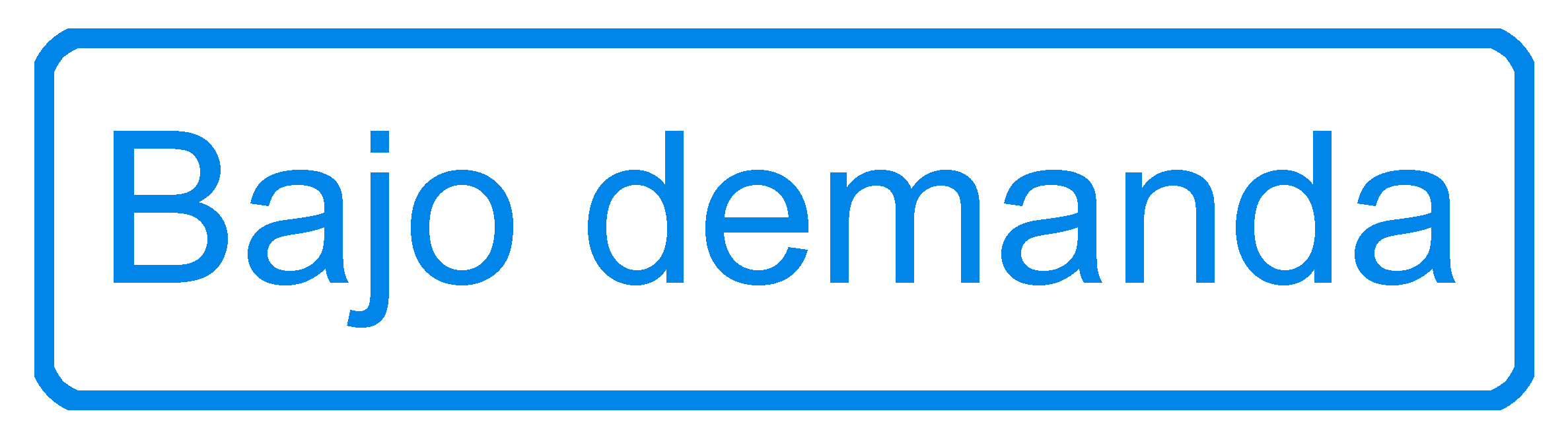Este fenómeno, instalado en amplias capas de la sociedad en todo el mundo occidental (y no sólo en la española) no es, evidentemente, una ideología. Es, tal y como lo denuncia su semántica, una desnaturalización del concepto progresismo. Incluso podríamos llegar a decir que se trata de una corrupción del mismo. El falso progresismo no tiene tampoco una posición en un espectro político, cultural o social determinado. Se encuentra repartido en un sinnúmero de sensibilidades y actuaciones pudiendo localizarse, preferentemente, en partidos o asociaciones de los llamados de izquierda. Pero las formaciones situadas al centro y a la derecha tampoco salen indemnes de tamaña anomalía. Y ni qué decir tiene de los partidos nacionalistas de la periferia española, la mayoría de los cuales beben en las fuentes falsamente progresistas para constituir lo que llaman, pomposamente, su ideología. Es aquí donde el fenómeno se sitúa en su máxima exposición, puesto que lo que fomenta su existencia es precisamente la ausencia de algo para lo que se requiere un sólido presupuesto científico como es una ideología. El falso progresismo es, ante todo, un sentimiento exacerbado; o sea, un sentimentalismo revestido de posicionamientos políticos. El falso progresismo no tiene un momento exacto de expresión. Surge en cualquier instante, manifestándose allí donde se necesita una ligereza conceptual e, incluso, un ataque virulento contra todo aquello que se considera injusto. Es así como la persona que presenta esta afección se identifica con ideales elevados, casi sublimes, dispuesto a despedazar dialécticamente a quien se imagina como enemigo de las ideas de avanzada.