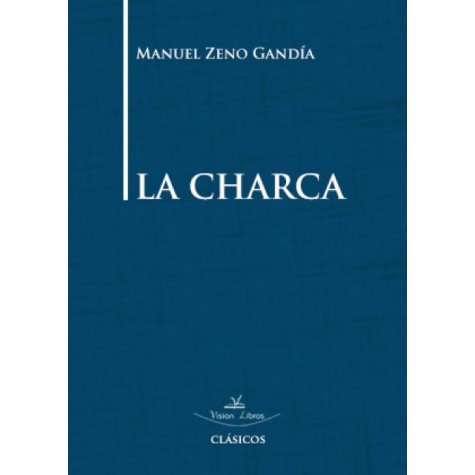CAPÍTULO I En el borde del barranco, asida a dos árboles para no caer, Silvina se inclinaba sobre la vertiente y miraba con impaciencia allá abajo, al cauce del río, gritando con todas sus fuerzas:
-¡Leandra!... ¡Leandra!...
Era en la montaña, en el seno de las selvas, entre laberintos de brava naturaleza, que parecen peldaños para oficiar en el altar del cielo.
-¡Leandra!... ¡Leandra!... Sube, Pequeñín está hambriento... Sube, sube...
La voz sacudía el aire y, reflejándose en las laderas, bajaba hasta el lecho del río, en donde se apagaba entre rumores de cascadas y remolinos. En la ribera, en cuclillas sobre una piedra lisa y plana, Leandra lavaba afanosa. Tenía el traje recogido y sujeto por detrás de las rodillas, dejando al descubierto las piernas, que el agua jabonosa salpicaba. Al fin, oyó las voces, miró hacia arriba y descubrió a Silvina.
-¿Qué quieres? -preguntó a un tiempo con el ademán y con los labios.
La otra insistía: Pequeñín, el último hijo de Leandra, de bruces en el suelo de la casucha, lloraba hambriento.
-Mira -bocineó Leandra, ahuecando las manos junto a la boca-, procura callarlo.
-Es que no quiere.
-Entretenlo, mujer; aún me queda faena...
-Tienes que subir... Le he metido un dedo en la boca y, en vez de chupar, muerde... ¡Anda, sube pronto!
Levantándose Leandra de mal talante, dejando que el vestido le cayera sobre las piernas mojadas, hizo apresuradamente un lío de la ropa húmeda y comenzó a repechar una vereda caprina que, muy pendiente, se internaba entre los cafetos de la ladera.
Silvina, desoyendo los gritos de Pequeñín, recorrió con mirada lánguida el paisaje. El ambiente, fresco ya con los aires de la cercana vesperada, se encendía en los últimos ardores del sol poniente.
Desde aquel sitio se divisaba un mundo de verdura. Por detrás, un campo extenso de selva virgen rematando en una cima abrupta; por delante, al otro lado del río, una montaña de tonos grises, aplanándose poco a poco en dirección al mar, deprimiéndose lentamente de derecha a izquierda y determinando la formación de vallecillos y hondonada de feraz aspecto. Los colores bullían como chispas de luz, confundiéndose en tintas intermedias, interrumpiéndose con alegres contrastes. Diríase que con aquel reguero de colores eran los campos la inmensa paleta en donde había de humedecer sus pinceles el supremo artista. Un azul inimitable descendía del cielo como regalo nupcial, y un verde suave parpadeaba en las campiñas como ofrenda esclava. De esos dos matices resultaban el apagado gris de las lejanías y la tibia gualda de los contornos. Los árboles, en eterna gemación, ostentaban vestiduras rosadas y galas rojas, y así mostrábanse los paisajes como proyectados al mundo de los sueños por la mano de la primavera.
Silvina miraba sin ver. Aquel exterior poético, que le era familiar, no le abstraía; aquel sosegado atardecer no interesaba a sus catorce años. Pensaba en sus intimidades, en sus secretos, en sus anhelos, y el regio panorama de los montes palpitaba delante de ella como una bandada de golondrinas ante una estatua. Cuando miraba al frente descubría, en lo alto de la montaña, la mancha oscura formada por el opulento cafetal de Galante, y un sentimiento de repulsión, de reprimido rencor, se le revolcaba en el pecho al recordar la dolorosa historia de sus amores contrariados y del camino de sus ideales, bruscamente cortados por la intercepción de aquel hombre odioso, a quien ella, todavía tan joven, debía la imposición de un marido, de aquel Gaspar, cuya presencia le hacía temblar y cuya imagen la amedrentaba. Debajo, y también a la distancia, contemplaba el valle en donde se escondía el caserío de Andújar. Veía la casa tienda con su mostrador mugriento y umbrales negruzcos; el ranchón que cobijaba la máquina trilladora, las tres o cuatro casitas dedicadas a depósito de provisiones y vivienda de obreros; y le veía a él, a Andújar, con los brazos desnudos, con la camiseta manchada de pringue, defender detrás del mostrador el importe de una judía, escatimar el peso de un grano de arroz, poniendo en práctica las fórmulas de la libra incompleta y de la vara encogida. A un nivel más bajo todavía lograba descubrir otra colina salpicada de chozas: eran hacenduelas de míseros propietarios que merodeaban descalzos por los montes, contratándose para trabajar en las grandes fincas, rindiéndose tributarios de la tienda de Andújar, la gran ventosa del barrio, y para los cuales el tiempo pasaba sin que tuvieran ni recursos, ni ánimo, ni voluntad para mejorar los propios terrenos en donde, gracias al esfuerzo fecundado de la Naturaleza, crecían abandonados algunos cafetos y bananos, y se veían ondear, en días de viento, prados de forrajes o de estériles malezas. Después, el nivel descendía más. Las montañas se extendían en aventino hasta el llano, y como gigante que se arrodilla para besar la base que le sustenta, la forma montuosa de la tierra se humillaba hasta aplanarse en la llanura para alcanzar el límite geológico en donde todo remata en la tierra: el mar.
Silvina, siempre sujeta a los árboles, recorrió con la mirada el panorama. En el fondo del barranco, el río escandalizaba con saltos de agua, con atropellado caudal, y a la izquierda, en el mismo lado en donde estaba Silvina, mecíase el bosquecillo de la vieja Marta: una campesina arrugada, añosa, con fama y hechos de miserable avara, residiendo en la umbría de un cerezal, en una choza pordiosera, sin más compañía que un nieto flaco, emaciado, casi esquelético, imagen viva de la miseria y del hambre. Después, a la derecha, vio otro campo de plantaciones, otra finca grande: la propiedad de Juan del Salto. Y al fijarse en aquellos lugares pensó en Ciro, en el hombre que amaba, en el único que en el fondo de su corazón y su pensamiento la poseía. Allá, en aquella finca, trabajaba Ciro, un joven campesino, apenas de veinte años, pero nervioso y forzudo, lo bastante para ser un buen obrero, útil en el transporte de maderas o en el manubrio de la descortezadora, o en el aserradero de los altos árboles. De ese modo, mirando sin fijeza los objetos, Silvina pensaba en los seres y las cosas ausentes. En su cavilación desfilaban viejas memorias; impresiones recientes. Galante, Gaspar, Andújar, Juan del Salto, Leandra, la vieja Marta; la sumisión a un hombre que odiaba y temía; la pasión ardorosa, nunca dormida, por otro que la habían hecho imposible; la monótona esclavitud de su vida al lado de Leandra; las imposiciones de la vida diaria, llena de labores y de esfuerzos ante los cuales desmayaba su alma perezosa; el bienestar de Galante, de Juan del Salto, de Andújar, causáronle envidia; todo, todo, pasaba ante su pensamiento como cinta de luz llena de imágenes palpitantes.
Al fin, del seno arborescente de la ladera surgió Leandra. Llegaba fatigosa después del repechar, descalza, con el cuerpo inclinado a la izquierda a causa del lío de ropas que cargaba en el derecho, en mangas de camisa, y ésta tan descotada, que casi dejaba el pecho desnudo.
Leandra entró en la casucha seguida de Silvina, y arrojó en un rincón el lío, mientras Pequeñín asordaba el ámbito con su lloro sin lágrimas.
-Me tienes harta -dijo, poniendo un pecho en la boca del niño-, me tienes aburrida con tu haraganería... ¡Holgazana!...
-Eso me faltaba: que me comas ahora. ¿Tengo yo la culpa de que no des leche, de que el muchacho esté siempre vacío?
-¡Inútil!