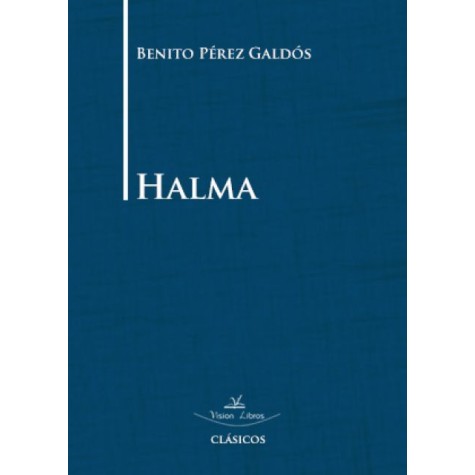Doy a mis lectores la mejor prueba de estimación sacrificándoles mi amor propio de erudito investigador de genealogías... vamos, que les perdono la vida, omitiendo aquí el larguísimo y enfadoso estudio de linajes, por donde he podido comprobar que doña Catalina de Artal, Xavierre, Iraeta y Merchán de Caracciolo, Condesa de Halma-Lautenberg, pertenece a la más empingorotada nobleza de Aragón y Castilla, y que entre sus antecesores figuran los Borjas, los Toledos, los Pignatellis, los Gurreas, y otros nombres ilustres. Explorando la selva genealógica, más bien que árbol, en que se entrelazan y confunden tan antiguos y preclaros linajes, se descubre que, por el casamiento de doña Urianda de Galcerán con un príncipe italiano, en 1319, los Artales entroncan con los Gonzagas y los Caracciolos. Por un lado, si los Xavierres de Aragón aparecen injertos en los Guzmanes de Castilla, en la rama de los Iraetas corre la savia de los Loyolas, y en la de los Moncadas de Cataluña la de los Borromeos de Milán. De lo cual resulta que la noble señora no sólo cuenta entre sus antepasados varones insignes por sus hazañas bélicas, sino santos gloriosos, venerados en los altares de toda la cristiandad.
Como he lado al buen lector mi palabra de no aburrirle, me guardo para mejor ocasión los mil y quinientos comprobantes que reuní, comiéndome el polvo de los archivos, para demostrar el parentesco de doña Catalina con el antipapa D. Pedro de Luna, Benedicto XIII. Busca buscando, hallé también su entronque lejano con Papas legítimos, pues existiendo una rama de los Artal y Ferrench que enlazó con las familias italianas de Aldobrandini y Odescalchi, resulta claro como la luz que son parientes lejanos de la Condesa los Pontífices Clemente VIII e Inocencio XI.
De monarcas no se diga, pues el árbol aparece cuajado, como de un lozano fruto, de apellidos regios, y allí veis los Albrit y Foix de Navarra, los Cerdas y Trastamaras de acá, y otros mil nombres que a cien leguas trascienden a realeza, como los de Rohan, Bouillón, Lancaster, Montmorency, etc... Fiel a mi compromiso, envaino mi erudición, y emprendo la reseña biográfica, designando a doña Catalina-María del Refugio-Aloysa-Tecla-Consolación-Leovigilda, etc... de Artal y Javierre como tercera hija de los señores Marqueses de Feramor. Huérfana de padre y madre a los siete años, quedó al cuidado del primogénito, actualmente Marqués de Feramor, y de su hermana doña María del Carmen Ignacia, Duquesa de Monterones. En 1890, casó con un joven agregado a la embajada alemana, el Conde de Halma-Lautenberg, matrimonio que hubo de realizarse contra viento y marea, pues los hermanos de ella y toda la familia se opusieron tenazmente por cuantos medios les sugerían su orgullo y terquedad. Querían desposarla con un individuo de la casa de Muñoz Moreno-Isla, de nobleza mercantil, pero bien amasada con patacones. Catalina, que desde muy niña mostraba increíbles ascos al vil metal, se prendó del diplomático alemán, que a su seductora figura unía un desprecio hermosísimo de las materialidades de la existencia. Grandes trapisondas y disturbios hubo en la familia por la tiránica firmeza de los hermanos mayores, y la resistencia heroica, hasta el martirio, de la enamorada doncella. Casados al fin, no sin intervención judicial, el esposo fue destinado a Bulgaria, de aquí a Constantinopla, y allá le siguió doña Catalina, rompiendo toda relación con sus hermanos. Calamidades, privaciones, desdichas sin fin la esperaban en Oriente, y al conocerlas la familia de acá, por referencias de diplomáticos extranjeros y españoles, no veía en todo ello más que la mano de Dios castigando duramente a Catalina de Artal por la amorosa demencia que la llevo a enlazarse con un advenedizo, de familia desconocida, hombre sin seso, desordenadísimo en sus ideas, desatado de nervios, y habitante aburrido de las regiones imaginativas; Para colmo de infortunio, Carlos Federico era pobre, con el título pelado, y sin más renta que su sueldo, pelado también, pues la familia de Halma-Lautenberg, que desciende, según noticias que tengo por fidedignas, del Landgrave de Turingia y Hesse, Hermann II, había venido tan a menos como cualquier familia de por acá, de las que, después de mil tumbos y vaivenes, caen a lo hondo del abismo social para no levantarse nunca.
Contratiempos mil, reveses de fortuna, escaseces y aun hambres efectivas padeció la infeliz doña Catalina en aquellas lejanas tierras, sin más consuelo que el amor de su esposo, que nunca le faltó, ni de él tuvo queja, pues Dios, al privarla de tantos bienes, concediole con creces la paz conyugal. Tiernamente amada y amante, la íntima felicidad de su matrimonio la compensaba de tanta desdicha del orden externo. Carlos Federico era bueno, dulce, aunque medio loco según unos, y loco entero según otros. La mala opinión acerca de su gobierno cerebral debió trascender hasta la Cancillería de Berlín, porque fue destituido de su cargo. La joven pareja se encontró a merced de la Divina Voluntad, que sin duda quería someter a durísima prueba el alma fuerte de la dama española, pues a los dos meses de la destitución, y cuando, en espera de recursos para venirse a Occidente, vivía obscuro y resignado el matrimonio en una humilde casita de Pera, se le declaro al esposo una tisis, con tan graves caracteres, que no era difícil presagiar un desenlace fúnebre en breve plazo.
Reveló entonces su temple finísimo el alma de Catalina de Artal, pues cobrando ánimos con aquel nuevo golpe, aventurose a pedir auxilio a sus hermanos de Madrid, que si al principio se hicieron un poco de rogar, cedieron al fin, mirando más al decoro de la familia que a la caridad cristiana. Con el mezquino socorro que le enviaron, pudo la heroína transportar a su pobre enfermo a la isla de Corfú, afamada por la benignidad de su clima. Allí vivieron, si aquello era vivir, en un pie de milagrosa economía; supliendo con el cariño los recursos materiales, y las comodidades con prodigios de inteligencia, él resignado, ella valerosa y sublime como enfermera, amantísima como esposa, diligente en el manejo de la humilde casa, hasta que al fin Dios llamó a sí al infeliz Conde de Halma en la madrugada del 8 de Septiembre, día de la Natividad de Nuestra Señora.