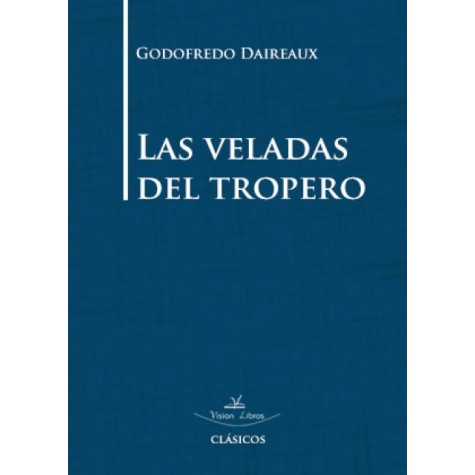¡Miren que sabía de cosas ese hombre...!
Vecino del Azul, desde cuando era pueblo fronterizo, capataz de un resero, durante veinte años, había recorrido con él, incansablemente, toda la pampa del Sur, y de todo lo visto, oído o adivinado en sus viajes, le daba por sacar unas historias tan interesantes, tan lindas, que conseguía mantener despiertos a los compañeros toda la noche, si así lo exigía la seguridad de la hacienda.
Gracias a él, siempre encontraba su patrón peones para sus arreos, con menos trabajo y a menor precio que cualquier otro tropero, pues todos sabían cuán lindo era viajar bajo sus órdenes, y se le ofrecían, de todas partes, los aficionados. No ignoraban que para el trabajo, nadie era más delicado, y que más de una noche tendrían que pasar en vela, pero también sabían que la velada se la pasarían -fuera de sus horas de ronda- escuchando alguna historia entretenida o alguna conseja maravillosa, de esas que hacen olvidar al más pobre las asperezas de la vida, arrebatan en sueños dorados al más desgraciado y borran, por un rato, de su memoria la más triste realidad, capaces hasta de infundir calor de abrigado hogar a las espaldas, azotadas por el viento, del peón acurrucado en la paja mojada, bajo el poncho empapado.
Toda alma ingenua necesita cuentos, lo mismo que toda criatura necesita leche; alimento liviano y sutil de la primera edad, que mantiene sin cansar. Y por esto es que todos los pueblos primitivos han tenido sus leyendas, sus fábulas, sus relaciones de aventuras, de viajes extraordinarios, de combates heroicos, de amores célebres; sus tradiciones mitológicas, sus historias milagrosas, religiosas o profanas; y nuestro capataz seguramente pensaría que, como cualquier otro, bien podría el gaucho tener los suyos.
Por lo demás, era cosa de creer que hubiera tenido ocasión de comunicarse personalmente con algunos seres sobrenaturales, de los muchos que existen en la pampa, y que éstos le habían confiado sus secretos, pues bien se conocía, al oírlo, que no eran mentiras lo que estaba contando. Si bien en sus cuentos solían aparecer personajes harto misteriosos y suceder acontecimientos incomprensibles para cierta gente, no tenía esto nada de extraño, pues todos saben que hay en la pampa muchas cosas ocultas y seres invisibles cuyos actos nadie podría explicar, pero que tampoco nadie puede negar.
No se puede asegurar que, de vez en cuando, no agregase a la verdad algo de lo suyo; pero, ¿quién no comprenderá que, en las largas horas de ronda y de arreo, puedan nacer en el alma embelesada por los misteriosos conciertos del nocturno silencio pampeano y por los maravillosos espectáculos de la naturaleza sobreexcitada por las grandiosas y terribles manifestaciones de sus repentinas iras, mil figuras extrañas, de dudosa realidad quizá, pero que la imaginación cree verdaderas?
Por lo menos, ninguno de los auditores nunca se hubiera atrevido a dejar entender a ese hombre que le quedara una sombra de duda por todo lo que él narraba, de miedo de perturbar la palpitante relación y de cegar, quizá para siempre, el fantasmagórico manantial de sus invenciones ingeniosas.
¿Invenciones? ¡Claro! ¿Quién, sino él, las contó jamás?
Lo que, inconscientemente, por lo demás, gustaba sobremanera a su auditorio es que en todos los cuentos sólo actuaban personajes netamente criollos, en ambiente pampeano puro. Otros que él, por supuesto, les habían, a veces, alrededor del fogón, contado cuentos prodigiosos, pero en ellos hablaban de reyes y de príncipes, de reinas y de princesas, de monstruos y de bellezas encantadas, de tesoros fabulosos y de pedrerías, como si jamás hubiese habido en la llanura gente de esa laya, ni mayores riquezas que modestos aperos de plata y buenos caballos. Los santos y la Virgen peleaban, en ellos, a menudo, con Mandinga, y siempre lo vencían y lo maltrataban; ¡como si hubieran sido mejores gauchos que él y le hubieran podido enseñar a domar y a manejar el lazo!
Cantidad de otros personajes, procedentes quién sabe de dónde, cruzaban por aquellas historias, divertidas, sin duda, pero con un tufo exótico que impedía que ni por un momento se pudiese creer en su veracidad. ¿Qué necesidad había de ir a pedir prestados seres y figuras, hadas y genios, espíritus y fantasmas a todos los países habidos y por haber, teniéndolos en la pampa, criollazos, innumerables y lo más dispuestos a responder en el acto a su evocación?
¡Y qué lindamente los evocaba nuestro tropero...!
Sucedió que, una noche, después de haber dejado con tres hombres la tropa que conducía, de novillos tan ariscos que no se atrevía la gente a prender un cigarro, de miedo de asustarlos, se había agachado con los demás peones entre las pajas para contarles un cuento. Y apenas empezaba, cuando se vieron relucir en las tinieblas los ojos redondos de los mismos novillos del arreo, que rodeaban, inmóviles y silenciosos, al grupo y escuchaban al narrador con profunda atención.